Y el ídolo desapareció entre la lluvia
Amar el escudo implica presentarse vestido como Lubo a una boda a la que debes ir obligado el mismo día de la final
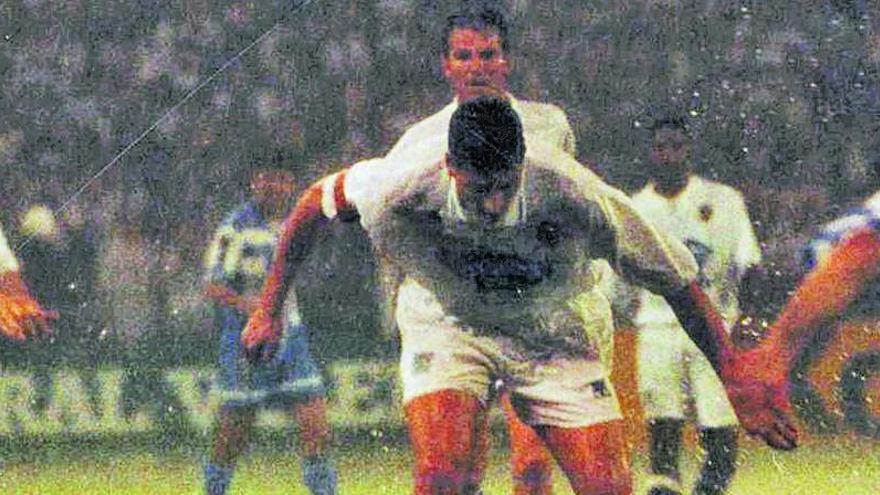
Y el ídolo desapareció entre la lluvia
ALBERT CARDA | @ValenciaMemora
Ladies and gentlemen: from Los Angeles, California, The Doors!» Esas fueron exactamente las palabras que precedieron los primeros acordes de Roadhouse Blues después de una introducción al son de Carmina Burana con el Rey Lagarto en el centro del escenario llenando la pantalla del mismo modo que llenó mi vida años atrás. Ian Astbury apareció con un tres cuartos negro y unos tejanos acampanados, la cabellera no era lisa y azabache como en sus grandes noches con The Cult. Bastó con una pequeña dosis de sugestión, Jim estaba allí, frente a todos nosotros, apareció entre la lluvia.
Aquella reinvención de The Doors, con Astbury como vocalista pero el resto de la formación intacta, iniciaba su gira europea a diez escasos kilómetros de mi apartamento en el casco antiguo de Altea. Imposible rechazar la invitación y volver a ser aquel estudiante de magisterio que se desviaba camino de la facultad y aparcaba su Escort de cuatro velocidades junto a la escollera de la playa de Pedra Roja para ver el viaje del sol sobre su alma mientras en el Pioneer autorreversible sonaba y sonaba el Morrison Hotel. La lluvia, siempre la lluvia, cesó a tiempo la tarde de aquel jueves de diciembre de 2003 para que pudiese chapotear con mis amigos Pedro, Salva y Maribel sobre los charcos que se dibujaban en la arena de la plaza de toros de Benidorm.
El sábado 24 de junio de 1995 también el cielo se alió con mis intereses. La lluvia que, aderezada con granizo, cayó sobre el Santiago Bernabéu me pilló lejos, muy lejos, en un lujoso hotel a orillas del Mediterráneo. Mi prima Vanessa no pudo escoger otro día para casarse con el atontado que tenía por novio y mi tío Luis no tuvo otra idea que celebrar el banquete en el Hotel Arts, una torre levantada sobre el Port Olímpic con 150 metros de altura pero sin una jodida televisión donde seguir la final a excepción de la que había en un club social que se ubicaba en no sé qué planta y al que obviamente yo no tenía acceso. Aquella fue la primera boda a la que asistí de adulto y, pese al flato que sabía me iba a encontrar en aquel nido de pijos y a las protestas de mi madre, me planté y le dije que o iba vestido como Lubo Penev en una entrevista que concedió a un diario unos años antes o no la acompañaba y me iba a Madrid.
Al final, Emília no tuvo más remedio que aceptar la compañía de un jovenzuelo casi imberbe pero con la pose más macarra que se paseó entre la burguesía catalana que repetía obviedades y lugares comunes mirándose de reojo en una de las dos torres que se cimentaron sobre aquel «a la ville de Barcelona», con el objetivo de ser la referencia de esa nueva ciudad que sudó tinta para esconder a las putas y los proxenetas que daban vida a sus rincones más auténticos.
Prefiero no saber qué debió leer en mi cara uno de los camareros que me servían, pero lo cierto es que prometió ir informándome del devenir del partido. Las palabras se las lleva el viento y hube de comerme el menú más caro que he visto en mi vida sin poder saber qué estaba pasando en la primera gran cita post-infancia que el Valencia me regalaba, en el último partido del primer ídolo tangible que, difuminada ya la carrera de Kempes en el Calderón entre la neblina, conocimos los que nacimos con el eco del gol de Forment resonando entre las calles del Cap i Casal.
Luboslav Mladenov Penev fue nuestro primer héroe de carne y hueso. Cerca de Kempes en el tiempo pero muy lejos en nuestra memoria, viró con nosotros en cada carrera. Si el Matador abrazaba el cielo con los brazos abiertos, él miraba hacia el infierno desafiando al mismo Lucifer con el puño cerrado para no dejar escapar la rabia que habíamos acumulado durante la década más negra de nuestra historia. Así nos conquistó aquel tipo, el primer búlgaro que conocimos después de los pastelitos Cropan. Llegó justo sobre la campana, a punto como estábamos de entrar en la edad adulta sin un último referente romántico. Apareció de incógnito en el Mareny Blau los primeros días del otoño de 1989 para recuperar el tono físico junto a Juanjo Rodri.
Como sucede con la mayoría de quienes cruzan el continente desde las frías tierras del este, bastaron apenas un par de semanas para que aquel larguirucho de mofletes encendidos y pelo de recortador de bous al carrer se expresara en perfecto castellano y no se le escapara una en aquella lengua con la que no contaba y que le salió al paso con vocales que se abrían al infinito sobre el rojizo atardecer del Mareny. Pronto se sumergió en el modus vivendi de la terra. Del mismo modo que Valencia le esperaba a él, tal vez él llevaba tiempo esperando a Valencia tras una infancia en el seno de una familia de militares búlgaros, casi nada. Los estampados de sus camisas y las enormespiezas de oro que decoraban su cuello chocaban con el tono amable y educado de su «buenos días, chicos». Buscó con su primer sueldo en pesetas el volante más macarra que se podía encontrar en Valencia y lo encontró junto al río en un escaparate en el que se podía leer Porsche-Saab. Aquel 928 teledirigido de Rico que me trajeron los Reyes Magos en mi tierna infancia se podía ver en color negro y tamaño real cualquier día de la semana aparcado en doble fila en la plaza de Cánovas del Castillo, el hábitat natural de Luboslav. Allí fue agasajado durante su estancia en la ciudad por quienes encontramos en él al nuevo mesias, al delantero que queríamos adorar sobre el verde, al personaje perfecto para decorar tu perfil de twitter tres décadas después mostrando así al mundo una pose única e indescifrable que emerge con incontestable elegancia desde el más bizarro de los temples.
Fue totalmente merecida su ascensión a los altares y dio nuevamente sentido al dorsal ‘9’ levantando el estadio con sus cabalgadas, haciendo suya nuestra ira ante decisiones injustas de los de siempre, firmando el último verso de aquellos poemas que escribía el Valencia más brillante que hemos conocido estéticamente. Nunca nos importaron sus actos de indisciplina o sus escarceos nocturnos, como el que protagonizó en una pretemporada en Ermelo al desaparecer con la recepcionista del hotel de concentración. Fue al contrario.
Penev representó justo lo que necesitaba una hornada de valencianistas que acudíamos a Mestalla la noche del sábado sin haber dormido después de dejarnos el alma flotando en el parking de Spook Factory. Me he cruzado con muchos personajes famosos a lo largo de mi vida y nunca he sentido la necesidad de acercarme a ellos. Martina Klein se ha bebido un tercio a mi lado en una cala de Formentera, he estado a medio metro de Samuel Eto’o o Esther Cañadas en un aeropuerto, de Javier Bardem o David Albelda en un concierto de los Stones, o junto a Pablo Aimar en el probador de una tienda de ropa y, pese a admirarlos, siempre los miré con una extraña indiferencia. Solo hubo dos excepciones a la regla que me dictó mi conciencia: una foto que me hice con Sara Montiel en Tabarca y una persecución de película en la que me jugué la vida y el carné de conducir para darle alcance al 928 de Lubo.

Y el ídolo desapareció entre la lluvia
Se disputaba la segunda jornada de liga y yo estrenaba mi primer abono en Mestalla cargado de ilusión después del prometedor estreno del nuevo Valencia de Roig que venía de marcar cuatro goles en el Calderón. Parado frente a Port Saplatja en una de las típicas retenciones que se forman los domingos de septiembre en la entrada norte de la ciudad, me adelantó por el arcén un Porsche negro que avanzaba zigzagueando entre la caravana a la velocidad de la luz. No pude ni supe actuar de forma racional, y un impulso me llevó a perseguir aquel bólido hasta el semáforo de Europa. Allí bajé del coche y le alcancé a un atónito Penev, un bolígrafo completamente doblado por la acción del sol sobre el salpicadero y el único papel que encontré en la guantera con las prisas. Aun convaleciente del cáncer testicular que lo apartó del fútbol un año, me miró con incredulidad y estampó su firma en el dorso de un recuerdo de primera comunión, la de mi amigo Leopoldo Joaquín Segarra. He recordado aquello muchas veces, me reconforta pensar que le debía a Lubo aquel acto de devoción, pues él nos devolvió con su espíritu indomable una identidad que nos pertenecía y el fútbol nos había arrebatado sin darnos cuenta.
Me emociono con la guitarra española de Spanish Caravan y cierro los ojos intentando imaginar a Morrison frente a mí, «I know where treasure is waiting for me (sé dónde me espera el tesoro)», canta Astbury y me viene a la mente la más cruel de las caravanas, aquella que no tuvo siquiera opción de ver el tesoro que perdimos al poco de reanudarse la batalla.
Mi madre se quedaba unos días en Barcelona pero tras unas duras negociaciones mi viaje de vuelta comenzaba una vez los novios hubiesen cortado la tarta. En plena era tecnológica puede resultar chocante, pero bajé al parking del hotel para recoger el coche sobre la medianoche sin tener la menor idea de cómo había acabado el partido. «Iban empate a uno pero se ha puesto a llover a mares y se ha suspendido a falta de diez minutos para el final. Acaban de decir en la radio que se reanuda el martes». Esas fueron exactamente las palabras del tipo de la garita del aparcamiento cuando le pregunté. Supe entonces con total seguridad que allí estaría yo, con la entrada de algún conocido que no iba a poder volver. Así fue. Poldo Vilalta me cedió tres entradas, intactas además, ya que no sufrieron los estragos del agua en el interior del palco acristalado al que daban acceso, el mismo palco que se negaron a abrirnos dos acomodadores para ver desde sus confortables butacas el gol de Alfredo. Señorío, creo que lo llaman.
Desde lo alto de Chamartín hube de asistir a los últimos minutos de Lubo con el murciélago una calurosa tarde de finales de junio. El miedo y la tristeza se apoderó de mí al acceder a la grada después de tirar mil tracas y cantar en bucle «¡Lubo quédate!». Poco a poco se fue difuminando la certeza que se había instalado en mí de que Penev marcaría el último penalti inmediatamente después de que José Manuel Sempere sacara la última manopla de su vida. Nada de eso sucedió, pero yo entendí ese día qué significa ser del Valencia. Amar este escudo implica plantarte en una boda en Barcelona vestido como Lubo Penev el día en que el destino te deniega el acceso a la primera y esperada final de tu vida consciente. También dicta que tengas que vivir los diez minutos más surrealistas de tu vida 72 horas más tarde, algo que no superarías nunca hasta que caes en la cuenta de que también acabas de ver los últimos minutos de Lubo con el murciélago en el pecho y que mucha gente con la que compartes sentimiento no lo ha podido hacer porque su autobús
se ha quedado atrapado en una retención colosal a la entrada de Madrid que bien hubiese podido inspirar la caravana de Morrison.
Subes Concha Espina hacia arriba sin poder mirar al cielo, tampoco al infierno, e imaginas que en ese momento eres el más infeliz del planeta, pero no, muchos han escuchado el gol del Deportivo en la radio de un viejo autobús sin poder llegar al Bernabéu, han dado media vuelta y van a encadenar diez horas en la carretera con la necesidad de cambiar el estado de ánimo en milésimas de segundo a mitad de trayecto. Con el tiempo supe que fui un privilegiado, vi la salida en falso de Zubi, vi como expulsaban a mi admirado Mendieta, maldije el momento en que Sempere no pudo despedirse como el héroe que fue después de una tanda de penaltis que nunca existió, y bajo el cielo de Velázquez vi la última carrera del ídolo que corría con los puños cerrados. Lubo desapareció aquel día de mi vida temporalmente, se quedó junto al Manzanares y allí nos privó de ganar una Liga y una Copa que quizás merecimos. Hube de frotarme los ojos años después cuando lo vi subir al Mercedes que había aparcado junto a mí en la Plaça de l’Ajuntament. En ese momento supe que aun no había entendido del todo qué es el Valencia, quizás no lo entendería nunca, es imposible hacerlo cuando ves al ídolo que marchó al rival volver a Mestalla, noquear tus ilusiones sobre el verde y darle de paso una hostia en el palco al tipo que ahora apaga amablemente su puro para no molestar al subir al coche a su antiguo enemigo reconvertido en baza electoral. Creo que nuestra idiosincrasia se podría explicar a través de aquella escena: el Valencia es aquel coche en el que Javier Subirats es el señor Lobo intentando dirigir con trellat a Lubo y al Tronaor desde el asiento trasero.
Aunque intentó volver en aquellas elecciones de la mano del tipo al que culpó de su salida del club, y mucho después como director del Mestalleta para protagonizar una última escapada nocturna, Lubo se marchó para siempre mucho antes sobre el césped de Chamartín. Lo hizo cabalgando sobre el bien y el mal, sobre victorias y derrotas, dejando un legado de incalculable valor a quienes quedamos huérfanos el día que marchó Kempes y nos vimos demasiado mayores para llorar su despedida. Pudimos descifrar el más irracional de nuestros sentimientos a través de la elegancia con la que aquel espigado jinete se difuminó entre la tormenta, bajo una lluvia que cesó una década después en mis entrañas, el día que Ian Astbury fue Morrison para anunciarme el final con voz melancólica, «this is the end, my only friend».
- La brújula europea de André Almeida (0-1)
- Cuando Raúl García estuvo 'fichado' por el Valencia CF
- Esta es una victoria de prestigio y de oficio a la que hay que darle valor
- El mensaje de Mamardashvili tras ser capitán con el Valencia
- Problemas técnicos en el avión del Valencia de vuelta a casa
- Paso al frente de Jesús Vázquez en Pamplona
- Parte médico de Ante Budimir tras el Osasuna-Valencia
- Solís: "Tenemos una base que ha venido de la Academia